…habituados a sentirnos mal…?
Desgraciadamente, en los tiempos que corren, estamos ya habituados a “sentirnos mal”. Pese a eso, parece que no tenemos permiso para dejarnos sentir ese malestar. Estamos obligados a ser fuertes, a tirar adelante, casi a no quejarnos…
No cabe en nuestra ajetreada existencia que nos demos el espacio para nosotros y lo que nos pasa. Así que no es de extrañar que esa incomodidad con nosotros, con nuestra vida, con las circunstancias que nos rodean acaben apareciendo como pueden…a través de síntomas psicológicos (ansiedad, depresión, miedos y/o fobias, obsesiones, inseguridades, falta de atención, adicciones, impulsividad…), físicos (enfermedades relacionadas con el estrés, el cansancio, la bajada de defensas…) o relacionales (problemas de comunicación, aislamiento, tensión en las relaciones, distanciamiento de aquellos a quienes amamos).
Me gustaría que, para entender el trabajo que se hace desde la psicología y la psicoterapia, leyerais este cuento. Me lo explicaron hace tiempo y os lo explico cómo lo recuerdo… Creo que es representativo del objetivo de cualquier trabajo en pro del bienestar personal y relacional.
“María era una muchacha occidental, que estaba en plena crisis. No le gustaba su vida ni se gustaba a si misma. Un día unos amigos le hablaron de un maestro zen, que había instalado un monasterio, donde impartir sus enseñanzas, en un lugar no demasiado lejano a su ciudad. En su desesperación, María dejó su trabajo, realquiló su apartamento y dirigió sus pasos hacia el famoso monasterio, decidida a que el maestro zen la aceptara como discípula.
El monasterio se hallaba en lo alto de una colina. Su acceso no era difícil pero no se podía llegar más que a pie, tras una larga caminata. Las vistas que se disfrutaban desde allí eran preciosas e invitaban a la paz y a la serenidad. Después de una larga espera, el maestro zen la recibió. Escuchó con atención los motivos que empujaban a María a querer iniciar un proyecto tan largo y complejo como la maestría en el arte que el enseñaba. Tras unos minutos de reflexión, alzó su mirada, la fijo en la muchacha y decidió dar su consentimiento a su formación en el monasterio.
- Te espero mañana a las 6 para iniciar tus primeras lecciones – le dijo el Maestro –
María no cabía de gozo. Le enseñaron su celda. Un espacio sencillo, compuesto por una cama, una mesilla y una estantería donde dejar sus pocas pertenencias. Al sentarse sobre el lecho, se dio cuenta de lo cansada que estaba. Se estiró y se quedó dormida, feliz de estar dando un giro a su vida.
A las 6 de la mañana, se presentó ante el Maestro para que le diera las primeras instrucciones. Este le entregó una serie de tareas domésticas a realizar. María no se extrañó de que su primer paso no tuviera nada que ver con la práctica de la meditación o con el yoga. No dejaba de ser una occidental que había crecido viendo películas como “Karate Kid”, donde eso sucedía como parte del proceso. Así que con todo el entusiasmo del que era capaz, se puso a limpiar aquello que le habían ordenado, poniendo conciencia en cómo realizaba las tareas para poder explicárselo al Maestro al finalizar la jornada.
A media tarde, el Maestro la llamó. Escuchó cuidadosamente qué y cómo había realizado sus encargos. Asentía complacido ante sus explicaciones y María se fue tranquilizando ante la ratificación de que había hecho las cosas correctamente. Cuando acabó su relato, el Maestro se levantó y se acercó a ella y cuando estuvo cerca, levantó su vara y le dio un fuerte golpe en la espalda. María no entendía nada de lo que estaba sucediendo. No veía correlación entre sus acciones y el comportamiento del Maestro. Él tampoco le comentó nada. Sólo le ordenó que se retirara, eso sí, citándola al día siguiente, a las 6 de la mañana, para continuar con su instrucción.
Al día siguiente, 6 de la mañana, María estaba allí, de nuevo impaciente. El Maestro le indicó sus tareas (otra vez, domésticas) y ella volvió a poner todo su afán en hacerlas bien. Por la tarde, el Maestro la llamó de nuevo. Ella le comentó cómo había ido el día y qué cosas había corregido con respecto cómo lo había hecho la jornada anterior. El Maestro sonreía y asentía reiteradamente. Cuando ella cesó su relato, el Maestro se alzó, se aproximó y, sin previo aviso, levantó su vara y le propinó un fuerte golpe en la espalda. María no salía de su asombro. No comprendía nada. Lo sentía totalmente injusto.
Y así pasó un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, tres años. Y al tercer día, del tercer mes, del tercer año, a media tarde se repitió la escena: María le explica al Maestro cómo ha sido su jornada. El Maestro se levanta, se aproxima y cuando está cerca, alza su vara. Sin embargo, ese día María, sin pensarlo, eleva su mano e impide que la vara golpee su espalda. El Maestro vuelve a su asiento.
- María, por fin, has completado tu formación – le dice, sonriente
- ¿Cómo? – contesta sorprendida de nuevo
- Has aprendido lo único indispensable para poder vivir con coraje, serenidad, flexibilidad y humildad la vida. Has aprendido a parar el sufrimiento. Ve y vive con dignidad lo que te depares a ti misma.
María, en ese instante, entendió que los golpes del Maestro eran los golpes de la vida y que sólo su entereza y decisión harían que se viera capaz de hacerse responsable de si misma. Así, que recogió sus pocas pertenencias y cruzó las puertas del monasterio hacia el inicio de un nuevo camino en su existencia».
Sí, aprender a parar el sufrimiento nos ayuda a afrontar la vida con mayor capacidad de autogestión y, por tanto, con una sensación de empoderamiento, es decir, con la capacidad de llevar con firmeza y flexibilidad el timón de mi existencia, en el trayecto que me toca recorrer, esté el mar movido o tranquilo, nos sea el viento favorable o no, o nos toque vivir la mayor tormenta de nuestras vidas o la sequía más infernal que se recuerde…
Os invito a conocer quién soy y cómo trabajo
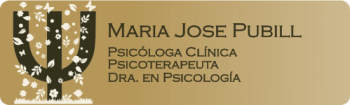
 Contacta por WhatsApp
Contacta por WhatsApp